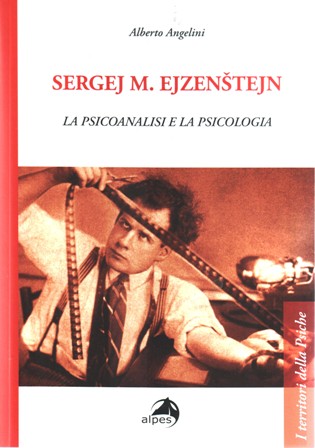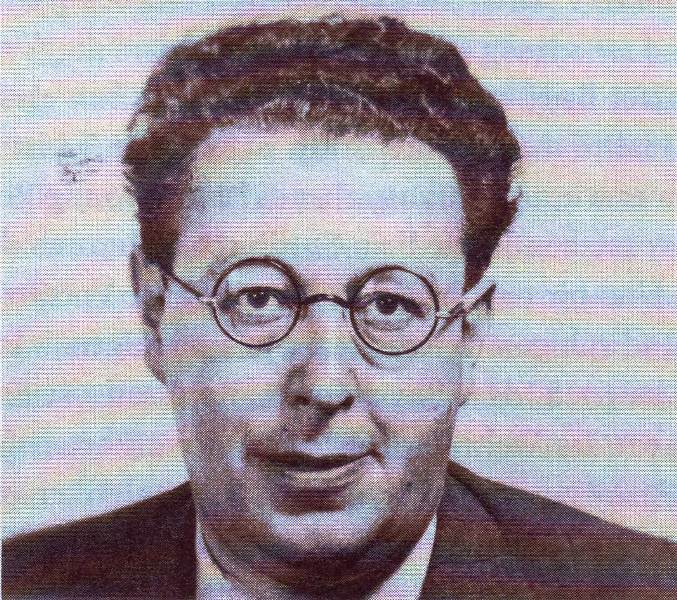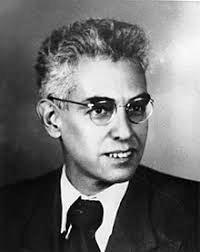
Aleksandr R. Luria: principios materialista-monista y dialéctico-dinámico del marxismo y del psicoanálisis
* Traducción del inglés al español por David Pavón-Cuéllar. (Parker D. y Pavón-Cuellar D., Marxismo, psicología y Psicoanálisis, Paradiso editores, S.A. de C.V. México, 2017).
Alberto Angelini (Italia)
Aleksandr R. Luria (1902-1977) escribió Psicoanálisis como un sistema de psicología monista en 1925. Publicado en la colección de Psicología y marxismo, editada por el recién electo director del Instituto de Psicología de Moscú, Konstantin Kornílov, el ensayo de Luria –escrito en una etapa temprana de su carrera– es una de las obras en las que más revela una influencia directa de la teoría marxista. En una perspectiva histórica, es un artículo crucial, ya que señala el comienzo de un psicoanálisis marcadamente marxista, primero soviético y luego centroeuropeo, que tiene a Otto Fenichel y a Wilhelm Reich entre sus representantes más influyentes (Angelini, 2009). Materialismo dialéctico y psicoanálisis de Reich (1929b) es consistentemente precedido por las ideas de Luria y del movimiento psicoanalítico soviético (Angelini, 1988).
En el artículo de Luria, el materialismo dialéctico es descrito como uno de los hallazgos científicos más cruciales, ya que posee cualidades metodológicas universales y es apto para diversos dominios científicos. El texto distingue dos características principales del materialismo dialéctico: el monismo materialista y el acercamiento dialéctico a los fenómenos. Luria considera que los dos principios fueron infringidos por la “vieja psicología empírica” del siglo XIX, con su noción dualista de la relación mente-cuerpo y sus tendencias atomistas y elementalistas. Para Luria, la psicología debería tomar en cuenta a la persona en su totalidad biológica y social. El psicoanálisis constituiría un intento de estudiar al ser humano como una unidad integrada en la que se combinarían las esferas sociales y biológicas. En una perspectiva filosófica, Luria reconoce como sus precursores a Feuerbach y a los materialistas franceses del siglo XVIII, quienes cimentaron sus especulaciones en el estudio del individuo objetivamente sensible. Lev S. Vygotsky, fundador de la psicología histórico cultural, también se basó en la antropología de Feuerbach, que es distintiva de una psicología materialista fundamentada en el monismo psicofísico (Angelini, 2002), y Luria era un seguidor y amigo de Vygotsky.
Luria introduce muchas ideas que luego serán conocidas en las sociedades occidentales a través de Wilhelm Reich. En particular, al cuestionar las “fuentes orgánicas” de los instintos, especula sobre el mecanismo de “tensión-descarga”, premisa fundamental en la función del orgasmo en Reich (1927). También ofrece algunas “aperturas” hacia una visión más “energetista” de la psique, enmarcando la actividad mental en un proceso energético análogo a los procesos somáticos. Estas ideas fueron elaboradas con el fin de interpretar psicoanalíticamente fenómenos físicos patológicos, y no sorprende que precedan una referencia a George Groddeck (1923). La intención global de Luria es conectar el funcionamiento biológico del organismo – y sus consecuencias sobre el psiquismo – con el legado de la escuela fisiológica rusa. Lo que se pretende así es relacionar el psicoanálisis con los reflejos condicionados identificados por Ivan P. Pavlov (1913). El artículo se cierra con dos recomendaciones metodológicas: la necesidad de que el psicoanálisis “desarrolle todo el potencial dinámico de la dialéctica de la vida mental”, y profundice en “el sistema de influencias sociales”. 25
Entre las múltiples aportaciones a la relación entre el psicoanálisis y el marxismo, el trabajo de Luria es uno de los más valiosos. En la misma época, hubo un importante grupo de jóvenes psicólogos soviéticos interesados en el psicoanálisis, quienes también dedicaron energía a la cuestión. Entre ellos debemos nombrar por lo menos a P. P. Blonski, B. D. Fridman, M. A. Reisner, B. E. Bychovski, A. B. Zalkind y L. S. Vygotsky (Angelini, 2008). Sin embargo, en la segunda mitad de los años veinte, una corriente de fuertes críticas sacó al psicoanálisis del escenario soviético. V. Jurinetz (1925) y A. M. Deborin (1928) criticaron al psicoanálisis desde una perspectiva estrictamente ideológica, relacionándolo con el pensamiento de Trotsky, el cual, en ese momento, empezaba a recibir un fuerte ataque político. En esos mismos años, diferentes marxistas occidentales, como György Lukács (1923), Karl Korsch (1923a) y Max Adler (1925), se interesaron en el “factor subjetivo” en el marxismo. Todos estos pensadores, aunque desde perspectivas significativamente diferentes, se ocuparon de la misma relación entre la acción humana y los fenómenos sociales. En general, cuestionaron el objetivismo mecanicista con el apoyo de varios teóricos de la Segunda Internacional, como K. Kautsky (1918). Jurinetz y Deborin, en su lucha contra las teorías basadas en el “sujeto humano”, fueron sumamente críticos hacia el psicoanálisis, el cual, pensaban, era demasiado sensible con respecto a la realidad subjetiva.
El marxismo, como teoría de la revolución social, se estaba deslizando hacia una concepción mecanicista y objetivista de la historia que consideraba la actividad práctica de los seres humanos –el “factor subjetivo”– como algo superfluo para la edificación del socialismo. Años más tarde, Reich, en La psicología de masas del fascismo (1933a), argumentó que este enfoque no podía explicar las razones por las cuales, en un momento en que Alemania estaba experimentando la crisis financiera y el fracaso del parlamentarismo, las masas populares optaron por el autoritarismo, aceptando el nazismo y entrando así objetivamente –desde un punto de vista marxista– en conflicto con sus intereses. A finales de los años veinte, el psicoanálisis había desaparecido de la Unión Soviética. Los numerosos miembros de la Sociedad Moscovita de Psicoanálisis (Luria fue uno de los fundadores) estaban dispersos. Debió esperarse la Segunda Guerra Mundial y la caída de los soviets para que el pensamiento y la actividad psicoanalítica reaparecieran en el territorio ruso.